Posiciones
Las causas que darán al traste con la existencia de la Confederación de Venezuela sólo pueden ser comprendidas si se consideran como una compleja cadena de eventos y circunstancias que, de manera entrelazada, contribuirán a su pérdida sin que ninguna pueda ser subestimada ante las demás.
En una primera instancia, se debe considerar cómo se distribuyen dentro del actual territorio venezolano las lealtades hacia la recién declarada República y hacia el Consejo de Regencia que gobierna en Sevilla a nombre de Fernando VII, y cómo se ejerce el poder político y militar en cada sector.
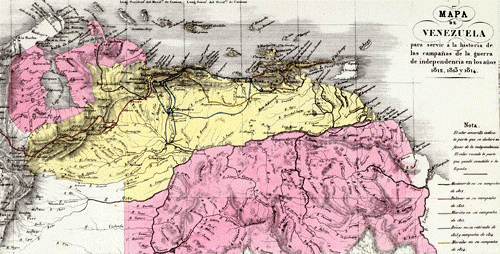
Mapa didáctico de Venezuela publicado hacia 1840 por el geógrafo y cartógrafo Agustín Codazzi, militar de origen italiano que sirvió en Colombia a la causa de la independencia. Señala los principales hechos de armas ocurridos entre 1812 y 1814. El territorio en amarillo representa aquellas provincias que se declaran independientes en 1811 y aquéllos en rosado las que guardan lealtad a España. Haga click en la imagen para ver una versión ampliada.
Alrededor de Caracas, que como provincia ocupa un territorio mucho mayor que el de la actual capital venezolana, se agrupan los territorios contiguos de las provincias independentistas de Barinas, Trujillo, Mérida, Barcelona, y Cumaná, a los que se añade el de la isla de Margarita.
El régimen federal y liberal de gobierno que aglutina teóricamente a estas provincias es significativamente diferente a la organización centralizada de la Capitanía General de Venezuela, particularmente en lo referente a la apertura de nuevos espacios de discusión política como el Congreso y la Sociedad Patriótica. Mientras el bando republicano dirigido por los criollos puede ahora enfrascarse en debates de toda índole sobre lo referente a la conducción del nuevo país, en lo que formalmente hablando queda de la Capitanía General -las provincias de Coro, Maracaibo y Guayana- las autoridades que guardan lealtad a Fernando VII siguen operando bajo la misma estructura de mando colonial que les es familiar.
Como autoridad mayor en esos territorios se encuentra Fernando Miyares González Pérez y Bernal, anteriormente gobernador de la Provincia de Maracaibo, designado capitán general de Venezuela por el Consejo de Regencia en Sevilla el 29 de abril de 1810 tras la renuncia forzada de Vicente Emparan durante los eventos del día 19 de ese mismo mes (ver Napoleón).
A partir de su nominación y hasta el momento en el que Miranda logra sofocar la rebelión de Valencia -una de las tantas que tienen lugar entre 1811 y 1812 en el territorio independentista- Miyares se esfuerza no sólo por organizar la defensa de Coro, el bastión realista más expuesto a la zona rebelde, sino también por hacer reconocer su autoridad en las tres provincias todavía leales a Fernando VII, de las cuáles una, Guayana, se halla aislada geográficamente por su situación al sur del río Orinoco. El capitán general coordina las fuerzas a su mando para defenderse, en un primer lugar, de los ataques procedentes del lado independentista y, en un segundo lugar, para avanzar contra éste en el momento oportuno.
Dos riberas, dos sistemas: vista del río Orinoco desde Soledad con Angostura (hoy en día Ciudad Bolívar) en la otra margen, óleo de Ferdinand Bellermann, hacia 1843.
Entre 1811 y 1812, el Orinoco representa una frontera natural entre el territorio republicano de Venezuela y la Provincia de Guayana, que permanece fiel junto a Coro y Maracaibo a la autoridad del Consejo de Regencia que gobierna España y sus colonias a nombre de Fernando VII en Cádiz.
La labor de coordinación militar y política para la guerra iniciada por Miyares en las provincias realistas no tiene un reflejo real en el lado independentista. Con cinco mil soldados en teoría disponibles [1]Morón, Guillermo: Historia de Venezuela, Volumen V, La Nacionalidad, p. 147, Italgráfica Editores, Caracas, 1971 las guarniciones militares bajo control republicano tienen un número de efectivos mucho mayor que el de las realistas, pero no existe una estructura de mando coordinado que permita la colaboración entre las fuerzas militares controladas individualmente por cada provincia, lo que impide aprovechar debidamente esa superioridad numérica.

Miranda reconoce con claridad el riesgo militar que representa esa falta de coordinación y propone la elaboración de un plan general de defensa cuya importancia es subrayada cuando a inicios de 1812 llega a la naciente Confederación la noticia de que en Puerto Rico se alista un contingente de 4 mil hombres destinado a sofocar lo que para España constituye una rebelión. El Congreso designará una comisión para desarrollar su propuesta y Miranda formará parte de ella [2]Quintero, Inés: El hijo de la panadera, Francisco de Miranda, p. 176, Editorial Alfa, Caracas, 2014, pero otros acontecimientos y factores harán imposible la estructuración de un orden de mando centralizado para las fuerzas independentistas.
Entre esos factores descuella inicialmente el descontento originado por las pretensiones hegemónicas de la aristocracia criolla al seno de la incipiente república. Ya antes de ser declarada la independencia, el rol central adoptado por la élite criolla en la conducción de los asuntos públicos había generado desconfianza y resentimiento entre los mucho más numerosos pardos, cuyo entusiasmo había mermado cuando vieron limitado su derecho al voto al otorgarse este derecho político exclusivamente a aquellas personas que poseyeran una cierta cantidad de bienes. Imperantes en teoría sobre todos los ciudadanos, las leyes son escritas en su mayor parte por un único sector del espectro político local que, para colmo, no tiene mayor experiencia en ello.
El divorcio existente entre el discurso igualitario y el manejo real de la política será un argumento contundente que los realistas sabrán manipular en un futuro inmediato para desgracia de esa élite republicana, pero un factor de desencanto aún más poderoso aparecerá al manifestarse en la vida cotidiana las consecuencias económicas de la ruptura con España. El bloqueo sobre Venezuela decidido en Sevilla en agosto de 1810 por el Consejo de Regencia impide la entrada al país de nuevos capitales como son las monedas de oro, plata y cobre que sostienen el comercio de la época. Ha trascurrido sólo un mes de haberse declarado la independencia cuando la falta de numerario en metales preciosos obliga al gobierno republicano a adoptar el papel moneda sin mayor oportunidad de informar debidamente a la población sobre un cambio cultural de tal magnitud, y sin poder prever suficiente un verdadero respaldo para el nuevo dinero generado.


De la plata al papel: la introducción del papel moneda acordado en agosto de 1811 por el Congreso de Venezuela significa un reto cultural complejo para los pobladores de la joven nación en un momento hecho ya inestable por el gran cambio político que significa la independencia; ni bien amortizada, ni bien comunicada, es una de las razones del descalabro económico que pesará grandemente sobre el respaldo popular a la independencia.
A la derecha, anverso y reverso de la moneda republicana de un real acuñada en plata en 1812; abajo, billete de dos reales de 1811.
Imagen cortesía: Numisur

La sustitución del metal contante y sonante por el papel no es fácilmente asimilada por los sectores menos favorecidos de la población: muchos obreros y jornaleros rehúsan ser pagados en billetes y, de aceptarlo, lo hacen por un monto mayor al que pretenderían si el pago fuera en monedas de cobre o plata. El rechazo es aún más contundente entre los capitanes de navíos que llegan a puerto y prefieren llevarse sus mercancías antes que cambiarlas por billetes que nada valen fuera de la Venezuela republicana y que pronto poco valen dentro de ella. [3]Altez, Rogelio: El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba, p. 249, Universidad Católica Andrés Bello – Fundación Polar, Caracas, 2006 Todo ello genera gran especulación en el intercambio de servicios y bienes, y resulta en un aumento constante en el precio de los alimentos, con el consiguiente y general descontento.
Es en este contexto de desconfianza y temor ante el futuro que, a inicios de marzo de 1812, los partidarios del Rey de la localidad de Carora, situada a unos 150 km al suroeste de Coro, hacen saber a Francisco Ceballos, gobernador de esa entidad leal a España, que intentarán sublevarse para tomar el control de la plaza y regresarla al bando fiel a Fernando VII.
Ceballos tiene a sus órdenes a Domingo de Monteverde, un capitán de fragata canario de 38 años, recientemente llegado de Puerto Rico al mando de un contingente de 120 soldados para asegurar la defensa de Coro. Su historial de servicio naval es excelente, es veterano de varios teatros europeos y, recientemente, de la guerra territorial española contra Napoleón.
Monteverde recibe orden de Ceballos de ir en apoyo de los realistas de Carora. Apenas ha estado un mes en Venezuela cuando parte en cumplimiento de esa misión, el 10 de marzo de 1812.

